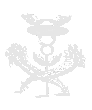Narciso (gr.)
Narciso es el mito de un ser enajenado que por su ego, un don, o un conjunto de egos, queda cautivo por ellos y no es capaz de abandonarlos y hasta el final conserva esta complacencia consigo mismo que lo llevará a una estúpida muerte –como lo fue su vida– inmisericorde. En este caso su don fue la belleza física alabada por todos, despertando múltiples enamoramientos, vanidad de la cual jamás pudo desprenderse, al punto de terminar prendado de sí mismo, y al no encontrar el amor ni la identidad con su reflejo siempre esquivo se le presenta la muerte por la imposibilidad de su deseo cuyo calor lo consume quitándole la vida. Otras versiones lo hacen ahogado de su propia imagen en el lago tratando de asirse de su falsa apariencia.
Estaba rodeado de hierba que crecía vigorosa por la proximidad del agua, y de un bosque que impedía que los rayos del sol penetraran y llevaran calor a aquel lugar. El joven, fatigado por la caza y por el calor, se dejó caer allí, atraído por el aspecto del lugar y por el estanque, y mientras intentaba calmar su sed, otra sed fue creciendo dentro de él. Mientras bebe, seducido por la visión de la belleza que tiene ante sus ojos, se enamora de una esperanza sin cuerpo, y cree que es un cuerpo lo que no es sino agua. Con asombro admira a sí mismo, y permanece inmóvil con la mirada clavada en su propio reflejo, como si fuera una estatua de mármol de Paros. Tumbado en el suelo, observa las estrellas gemelas que son sus ojos, los cabellos dignos de Baco, dignos de Apolo, las mejillas imberbes, el cuello blanco como el marfil y la belleza de la boca; admira, en fin, todo aquello por lo que él mismo es digno de admiración. Se desea a sí mismo sin saberlo, y el que alaba es a la vez alabado, a la vez busca y es buscado, al mismo tiempo enciende la pasión y arde en ella. ¡Cuántas veces besó en vano el mentiroso estanque! ¡Cuántas veces hundió sus brazos en el agua para rodear el ansiado cuello blanco sin conseguir abrazarse! no sabe qué es lo que ve, pero lo que ve le abrasa, y él mismo se engaña, a la vez que incita a sus ojos a caer en el error. ¿Por qué intentas aferrar, ingenuo, una imagen fugaz? Lo que buscas, no está en ninguna parte; lo que amas, lo pierdes en cuanto te vuelves de espaldas. Esta imagen que ves reflejada no es más que una sombra, no es nada por sí misma; contigo vino, contigo se queda y contigo se irá si tú pudieras irte. (…)

Fresco, casa de Loreius
Tiburtinus, Pompeya
(…) Con tu rostro amistoso me das esperanzas y me prometes algo que ni yo mismo sé qué es, y todas las veces que he tendido mis brazos hacia ti, tú los has tendido también; también he notado lágrimas en tu cara cuando yo lloro; si hago un gesto con la cabeza tú me lo devuelves, y, por lo que sospecho del movimiento de tus bellos labios, pronuncias palabras que no llegan a mis oídos. Pero ¡si es que soy yo! ¡Ahora me he dado cuenta y ya no me engaña mi reflejo! ¡Ardo de amor por mí, a la vez despierto la pasión y soy arrastrado por ella! ¿Qué hago? ¿Le suplico o dejo que me suplique a mí? ¿Pero suplicar qué? Lo que deseo está conmigo: mi propia riqueza me hace pobre. ¡Ojalá pudiera separarme de mi cuerpo! ¡Un deseo inaudito para un enamorado, querer que lo que amamos se aleje de nosotros! El dolor ya está acabando con mis fuerzas, no me queda mucho tiempo de vida, y muero cuando aún estoy en mi primera juventud. Pero no me pesa la muerte, porque así terminará mi dolor: sólo quisiera que él, el que deseo, viviera más tiempo. Ahora, dos pereceremos juntos en una sola alma. (Ovidio, Metamorfosis, libro III).