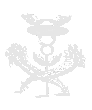Mensaje Cristiano
El hecho tan obvio –y olvidado– de que Jesús era un judío, al punto de que era un rabí perfectamente integrado dentro de la tradición judía y que sus enseñanzas constituyen parte del pueblo de Israel, es al día de hoy y en términos generales, algo negado o casi desconocido y hasta imposible de realizar dadas las circunstancias que distinguen, al parecer netamente, estas dos grandes Tradiciones religiosas que, asentadas de hecho en el devenir histórico, han llegado incluso a enfrentarse y separarse de manera tajante en el ánimo de sus fieles. Sin embargo, es imposible para quien mira el asunto desapasionadamente y desde fuera negar no sólo el tronco común que constantemente sigue moldeando estas Tradiciones, sino también el parentesco estrecho que las enlaza de una u otra manera en el seno de Occidente, al que han conformado. Al punto que una es el gajo de la otra.
No sólo era Jesús de la casa de Israel sino también descendiente directo de David y por lo tanto de todo el aparato genealógico y teosófico-mágico de ese pueblo desde las épocas más remotas de su constitución como tal (Pablo, Ga. III, 29).
La religión judía, como todas las grandes religiones, ha sufrido innumerables cambios y adaptaciones en su decurso y desde luego sus componentes se han ido haciendo a lo largo del ciclo, por eso las religiones no son algo estático y ya fijado como en un molde por una determinación absoluta, tal cual los contemporáneos adheridos a esas religiones podamos pensar, sino que bien por el contrario, por estar aún vivas, se manifiestan de formas cambiantes a lo largo del tiempo adoptando y excluyendo diversos aspectos de sus tesoros que se van modificando aparentemente sin que se advierta, pese a la actitud dogmática de estos o aquéllos que se sienten propietarios de algo que les excede de modo completo.
Esta reticencia a perder algo de lo que el ego propietario pueda reclamar hace que estos movimientos religiosos se tornen inflexibles en más de una ocasión y se cierren totalmente a cualquier esperanza de conjunción y armonía, surgiendo ante tal supuesta pérdida la rigidez y el fanatismo en aquéllos que imaginan que de este modo podrán retener lo propio, salvarlo de sus «enemigos» y así agradar a sus dioses mediante el expediente de un exterminio del contrario al que deben odiar, incluso desconocer y al que se sienten en la necesidad de negar per se, apriorísticamente, optando por aniquilarlo, por la propia naturaleza de lo que son las religiones y su limitado, pero poderoso, ámbito de acción.
En el siglo en que nació Jesús en plena Galilea, el maestro de los cristianos, el hombre de carne y hueso, no era sino uno de los tantos judíos pertenecientes a distintas escuelas –algunos de ellos disidentes de la autoridad rabínica, o constituyéndose en ella misma– que poblaban la Tierra Santa, conformando el gran mosaico de lo que era el pueblo de Israel en ese entonces bajo la dominación romana y su estructura de pensamiento.
La cual estructura de pensamiento fue absorbida de los griegos, directa e indirectamente, ya sea a través del imperio conquistador que regía sus provincias, o tomada desde los tiempos de la conquista de Alejandro Magno; tan es así que muchísimos de esos judíos hablaban y se expresaban en griego y la mayoría ni siquiera sabían hebreo (ni arameo), como se puede ver actualmente en los grupos judíos en las diversas naciones en las que han sido acogidos y les toca vivir y no lo conocen. En todo caso, sus patrones mentales, independientemente de lo religioso, estaban basados si no en Platón, en Aristóteles y en otros muchos autores helenos, es decir tributarios de la cultura griega. De lo cual el mayor exponente conocido es Filón de Alejandría.
Por otra parte eran numerosos los grupos aislados de judíos que vivían de una u otra manera este acercamiento al Conocimiento de distintos modos, y todos pertenecientes a las diversas corrientes de pensamiento que configuraban lo que era entonces el pueblo de Israel, es decir, los descendientes de Jacob y el padre Abraham. La Torá o el Pentateuco es el fruto de varias escuelas de sabiduría de distinto origen que confluyeron en la concreción de esos libros que bien podrían ser cuatro como seis (si suprimimos en el primer caso el Deuteronomio o si agregamos el libro primero de Samuel), derivados de tres corrientes sapienciales distintas propias de esas tribus nómades o seminómades que conformaron el judaísmo.
Uno de los primeros autores judíos que se dedicó a la figura de Jesús, Joseph Klausner, aclara en su Jesús de Nazaret publicado en 1905:
Tiene también una importancia suprema no confundir los períodos. Los eruditos cristianos (y muchos judíos) acostumbran describir las condiciones espirituales judías de la época de Jesús, no sólo sobre la base de los escritos de Josefo, sino también fundándose en los Seudoepígrafes, y en la literatura talmúdica y midráshica. Esto, por cierto, es imposible evitarlo. Pero al mismo tiempo, no se debe olvidar que entre Ben Sira y el Midrash Va-Ioshua median por lo menos doce siglos, e incluso siete siglos entre la época de Jesús y la de la terminación del Talmud.
Es imposible que las ideas no cambiaran en semejante intervalo ¿Cómo podría no sufrir modificaciones la vida moral y religiosa durante lapsos de mil años o de cinco siglos? Fundarse en los dichos de algún amorá babilónico como si correspondieran a las opiniones de los fariseos de la época de Jesús, es tan válido como atribuir a Jesús los puntos de vista de San Agustín; pensar que un midrash tardío como el Pesikta Rabati o el Va-Iosua reflejan al judaísmo del siglo primero es lo mismo que estudiar esas ideas en las obras de Tomás de Aquino.
Debe asimismo tenerse presente que la Destrucción del Templo y especialmente el colapso de la rebelión de Bar Kojba desgarró el espíritu judío y produjo una completa ruptura en su conciencia moral y religiosa.
Por lo que se ve no es tan fácil fijar el marco intelectual-espiritual en el que se movía el judaísmo de ese momento histórico, incluso no se tenía el suficiente acceso a los textos bíblicos que son los que han unido y conformado al pueblo de Israel. Cualquier posición rígida al respecto de parte de una u otra religión es remitirse a una nebulosa tomándola como real. Sentadas estas premisas, las opiniones podrían ser invalidadas por los testimonios de los Padres de la Iglesia, entre los más conocidos, Jerónimo, Justino e Ireneo. Así como Clemente y Orígenes en el siglo III y el copioso material arqueológico y de escritos encontrados en el siglo pasado, tal los rollos del Mar Muerto, o en un orden paralelo, la biblioteca de Nag Hammadi.
Sin embargo, estos hallazgos no hacen sino confirmar lo que dice el autor anteriormente citado. Difícil, pues, externar tales o cuales opiniones sino más bien ir directamente a las enseñanzas del propio Jesús, según están consignadas en el Nuevo Testamento y en los varios Evangelios apócrifos –tan válidos como los oficiales– hoy conocidos, los cuales son suficientes para darnos idea de la magnitud del personaje y la validez permanente de su testamento, olvidando la teología y las oficinas vaticanas, o a tal o cual rabino.